
Lionel Davidson
BAJO LOS MONTES
DE KOLIMA
Prólogo
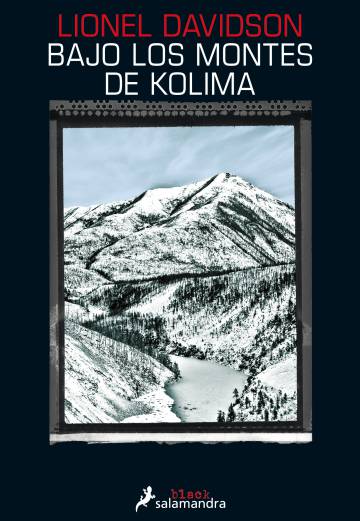 ¡Cuánto tiempo, querido amigo, cuánto tiempo! ¡Te espero
con gran ilusión! Han ocurrido tantas cosas —tantas que
no se me pueden olvidar— que aprovecho este rato para
realizar un recuento. Y para hacerte una advertencia. Todo
lo que sigue te va a parecer muy extraño. Te insto a que
recuerdes nuestras conversaciones y a que, por encima de
todo, tengas en cuenta dos cosas.
¡Cuánto tiempo, querido amigo, cuánto tiempo! ¡Te espero
con gran ilusión! Han ocurrido tantas cosas —tantas que
no se me pueden olvidar— que aprovecho este rato para
realizar un recuento. Y para hacerte una advertencia. Todo
lo que sigue te va a parecer muy extraño. Te insto a que
recuerdes nuestras conversaciones y a que, por encima de
todo, tengas en cuenta dos cosas.
Cada vez que te tropieces con una dificultad a lo largo
de este relato, ten por seguro que también me la he encontrado yo. Donde tú dudes, también yo habré dudado. Lo
que aquí se narra no son suposiciones.
No son suposiciones.
Pero tampoco lo he buscado. Ha sido
cuestión de suerte. Pero ¿de suerte «ciega»? Ya lo verás.
Poco después de nuestro último encuentro, volví a casa y
me tomé unas breves vacaciones con mi mujer en Pitsunda,
junto al mar Negro. Allí tuvimos un accidente de tráfico.
Ella falleció y yo sufrí heridas graves. Pasé varias semanas
en el hospital y otra temporada más en un sanatorio, víctima de una profunda depresión. Mis amigos, mis colegas,
todos me instaron a que volviera al trabajo. Y lo hice, pero
me resultaba imposible trabajar. Mi instituto ya no significaba nada para mí, mis antiguos intereses habían dejado de
interesarme.
Me diagnosticaron una depresión de tipo «clínica», ¡y
por consiguiente me trasladaron a una! Allí me sometieron
a diversos tratamientos, pero ninguno de ellos sirvió de
nada. Poco después, empezó a visitarme cierto académico.
Ese hombre a mí me resultaba sólo vagamente familiar
y, sin embargo, enseguida se hizo obvio que sentía un vivo
interés por mis asuntos y que estaba muy bien informado
sobre ellos. Había consultado a mis médicos a conciencia,
estaba al tanto de mi situación personal y, por supuesto,
conocía las obras que yo había publicado. A lo largo de una
serie de conversaciones, se cercioró de que yo seguía estando
al corriente de lo que sucedía en mi campo, y al final me hizo
una proposición.
Me dijo que en un centro de investigación situado en el
norte necesitaban un director nuevo. El actual se encontraba
en un estado de salud muy precario y no le quedaba mucho
tiempo de vida. La labor que se realizaba en aquel centro
era valiosísima, de modo que habían formado un comité
que, ayudado por varios miembros de los «órganos del Estado», llevaba algún tiempo estudiando posibles candidatos.
De ello deduje que dicha labor debía de estar relacionada
con la seguridad. Así me lo confirmó el académico, y luego
prosiguió.
La parte del trabajo que interesaba a los «órganos» no
contaría con la aprobación de todos los círculos científicos, por lo que sería perfectamente comprensible y razón
suficiente para que cualquiera se negase a realizarla. Él
desconocía de qué se trataba, pero tenía entendido que era
algo parecido a los estudios que se llevaban a cabo en Fort
Detrick, en Estados Unidos, y en Porton Down, en Inglaterra, es decir, investigación de materiales para la guerra con
armas químicas y bacteriológicas.
El siguiente aspecto negativo no era menos importante:
la persona nombrada para aquel puesto nunca podría dejarlo, porque el retorno a la vida normal no estaba permitido. Eso no quería decir que equivaliera a vivir en una cárcel,
nada más lejos, pero ese factor debía tomarse en cuenta,
junto con otros dos: la ubicación del centro de investigación y sus condiciones meteorológicas (de lo cual deduje que se
trataba de un lugar remoto donde hacía muy mal tiempo).
Al margen de eso, los demás aspectos eran todos positivos. Las condiciones de vida en la estación no eran simplemente buenas, sino lujosas. En el plano profesional, se
disponía de un presupuesto casi ilimitado; por lo menos, él
nunca había visto que el comité rechazase ninguna solicitud
del actual titular. (Y dado que ya ha muerto, puedo decir
cómo se llamaba: L.V. Zhelikov.)
Con el programa de investigación ocurría lo mismo
que con el presupuesto: era casi infinito. El académico habló largo y tendido de ese tema y cuando ya se iba añadió
una última cosa: los anteriores directores del centro habían
sido objeto de una rigurosa investigación. La finalidad era,
sobre todo, determinar si los candidatos estaban psicológicamente preparados para llevar aquella existencia. Muchos
resultaron no estarlo, e incluso entre los seleccionados hubo
un porcentaje de fracasos. Nada se pudo hacer por esos
desdichados. No podían marcharse, por supuesto, de modo
que tuvieron que quedarse allí, infelices de por vida.
En mi caso, dicha investigación no iba a ser necesaria.
Sin embargo, dijo, al decidir yo debía tener en cuenta la
situación de aquellos «desdichados». Él ya no iría a verme
más. Después de pensar con detenimiento sobre el asunto,
sólo debía enviarle una tarjeta con un «sí» o un «no». Le
contesté que así lo haría.
Le contesté que así lo haría y así lo hice: le envié una tarjeta
con un «sí», aunque la verdad es que no lo medité en absoluto. En cuanto lo oí hacerme su proposición, supe que
aceptaría. Mis razones eran simples: estaba seguro de que mi
dolencia anímica no iba a continuar. La vida sigue, es lo
que hace siempre. Y también estaba seguro de que había
llegado el momento de cambiarla de un modo definitivo.
Además, estaba lo del «lugar remoto donde hacía muy mal
tiempo»; era Siberia, desde luego. Pero de esto hablaré más
adelante.
Por el momento, diré que envié la tarjeta y que seis
semanas más tarde, de manera muy precipitada, sin apenas
tiempo para despedirme de mi familia o decirles adónde iba
—porque no lo sabía—, viajé escoltado hasta el centro de
investigación.
Allí descubrí a qué se debía tanta prisa. A Zhelikov le
quedaban sólo unos días de vida. Estaba invadido por el
cáncer. Se hallaba en su magnífico apartamento subterráneo, el mismo en el que me encuentro yo ahora, sentado
en la silla-cama móvil que él había diseñado —«silla eléctrica», la llamaba—, sumido en un estado de dolor, agotamiento e impaciencia considerables. Aquel día, para poder
mantener la cabeza despejada, no se había tomado la morfina. Casi de inmediato empezó a darme instrucciones detalladas sobre cómo debía abordar un problema que había
surgido aquella misma semana.
El problema era la recuperación de un mamut. En
aquella zona se han encontrado muchos ejemplares de esta
especie extinta y lo primordial siempre es llegar a la escena antes que los cazadores nativos, que los utilizan para
comer —y que además dirigen un lucrativo comercio de
tallas de marfil—. Poco antes, el Gobierno había prohibido
estas prácticas y se consideraba delito el hecho de no denunciarlas. Pero esto no tuvo ningún efecto en los nativos
de las tribus, que no se «delatan» unos a otros; en cambio,
afectó de modo significativo a las labores de construcción.
Como entre las grandes cuadrillas de operarios abundan
los chismorreos, los hallazgos se notifican de inmediato...
y de inmediato van seguidos de una orden de pararlo todo
hasta que se hayan inspeccionado debidamente.
Pero éste no es el único aspecto importante. Los animales que encuentran los cazadores están en el interior de
cuevas o en otros lugares abrigados donde el calor corporal
de un animal muerto se va disipando despacio y los tejidos
blandos se deterioran de forma inevitable. Nunca habían
encontrado un mamut entero, congelado al instante, por así
decirlo, con los tejidos blandos intactos. Lo que emocionaba a Zhelikov era la posibilidad de que en esa ocasión tal vez tuviera un ejemplar con esas características al alcance
de la mano.
En un cabo situado al norte del centro de investigación
se estaba preparando un emplazamiento para una construcción de gran tamaño. Durante las excavaciones, el suelo había cedido y había dejado al descubierto una grieta. Dentro
de ésta había una cornisa y en la cornisa se veía un mamut.
Estaba atrapado en el hielo. Era evidente que había caído
desde una gran altura y que había muerto en el acto. ¡Un
mamut congelado al instante!
Con una impaciencia furiosa, Zhelikov insistía en que
yo acudiera de inmediato a la grieta. Demasiado enfermo
para viajar él mismo, y receloso de sus ayudantes, llevaba
cuatro días esperándome. Dos de esos días yo ya los había
pasado viajando, de modo que en aquel momento me sentía casi al límite de mi resistencia física. Pero tal era la fuerza de su carácter que cuando apenas habían transcurrido
un par de horas de mi llegada, ya había vuelto a enviarme
al frío, a desempeñar una misión sumamente trascendental.
En esa época del año —era febrero— nuestra región tiene
casi veinticuatro horas de oscuridad y una temperatura media de cincuenta grados bajo cero. Además, sufre vendavales muy violentos y muy localizados. Al cabo de media hora
nos tropezamos con uno de ellos, y aunque el helicóptero
era un aparato grande y robusto, estaba ya tan maltrecho de
tanto volar entre la ventisca que el piloto se vio obligado
a alcanzar una altitud muy superior a la que permitía el
contacto visual con el suelo.
Cuando llegamos al emplazamiento, encendimos todas
las luces del aparato. Desde tierra nos informaron por radio
de que habían encendido también las suyas, pero aun así
nos resultó imposible vernos unos a otros. El piloto inició
el descenso con precaución, distinguiendo apenas en la
ventisca el rombo que formaban las luces, pero en cuanto
notó la tremenda embestida que soportaban las palas del
rotor, volvió a ascender con rapidez y solicitó instrucciones.
El ayudante principal de Zhelikov y los técnicos de
nuestro grupo opinaban que debíamos abortar el intento y
regresar de inmediato al centro con el combustible que nos
quedaba. Yo, por radio, le pedí una segunda opinión a Zhelikov, sabiendo con toda seguridad lo que iba a decirme. Y no
hubo sorpresa. Aquel hombre obsesionado, que se aferraba
a la vida por una sola razón, nos dijo que no perdiéramos
un tiempo que era precioso y nos ordenó que hiciéramos un
único intento, pero uno «bueno», de aterrizar. En cuanto
hubiéramos recuperado el mamut, podríamos retrasar la
vuelta hasta que mejorase el temporal.
El piloto frunció el ceño, apretó los dientes y descendió
de nuevo entre la furiosa ventisca, bamboleándose con violencia por encima de la pista iluminada, hasta que por fin se
posó en el suelo manteniendo apenas el equilibrio. Incluso
en tierra nos vimos tan zarandeados que, sin desabrocharnos los cinturones, tuvimos que esperar que unos vehículos
vinieran a buscarnos para recorrer los doscientos metros
que nos separaban del edificio residencial.
En el interior del mismo nos aguardaba una embestida
tremenda de calor y de luz. Las estufas de chapa metálica
estaban al rojo vivo y los operarios descansaban tumbados
en sus literas vestidos sólo con pantalones y camiseta. Al
vernos, se lanzaron sobre nosotros como perros ansiosos,
pues tras la orden de paralización que había dado Zhelikov
llevaban casi una semana inactivos.
Sin dejar que me quitase las pieles, ni siquiera el gorro,
me obligaron a examinar de inmediato los planos técnicos
de la grieta y de la cornisa en la que se encontraba el mamut,
y pocos minutos después estaba otra vez fuera, dirigiéndome
hacia allí a toda prisa, a bordo de un «tanque para nieve».
En el emplazamiento de la obra se había excavado una
hondonada en forma de cuenco, de paredes muy profundas
en su parte central, donde estaba la grieta. Ésta se hallaba
rodeada de pilotes de escasa altura, sobre los cuales se habían montado los reflectores que normalmente permitían
trabajar en la obra las veinticuatro horas del día. Había
también una grúa con dos arneses colgantes en los que nos metimos el ayudante de Zhelikov y yo, luego nos abrocharon las correas a toda prisa y nos bajaron, primero hasta
la hondonada y luego, con mayores precauciones, hasta el
interior de la grieta.
Arriba había sido imposible hablar, dado el tremendo
rugir y ulular del viento, pero a medida que íbamos bajando, el ruido fue disminuyendo y dentro de la grieta quedó
reducido a un aullido lejano. El ayudante y yo pronto empezamos a hacer comentarios en tono normal, incluso bajo,
porque la estrechez de aquella sima de hielo parecía invitar
a ello. Yo llevaba una linterna, dado que hasta allí no llegaba la luz de los focos, y el ayudante —al que llamaré V—
llevaba un equipo de comunicación.
Fuimos descendiendo lentamente hasta la cornisa, que
al principio sólo parecía un bloque de hielo de forma irregular. Mientras V iba dando instrucciones por el equipo de
radio, fuimos girando a izquierda y derecha y hacia abajo, a
fin de examinar a la luz de la linterna la estructura del hielo
y la forma desdibujada del animal que estaba atrapado en
él. El mamut había caído sobre el costado izquierdo, de cara
a la sima y con las extremidades hacia dentro, de modo que
sólo se distinguía con claridad uno de los colmillos y nada
del tronco. Era muy poco lo que se podía apreciar, aparte de
su tamaño aproximado, que sería de unos dos metros y medio de largo —lo cual indicaba que era un ejemplar joven—,
y la característica elevación de los cuartos traseros hacia el
bulto del abdomen. Desde arriba, las varias capas de hielo,
de unos setenta centímetros de profundidad en total, tan
sólo nos permitían una visión opaca, pero a través de una
estrecha apertura que había en un costado era posible distinguir mechones del denso pelaje del mamut.
Estuvimos desplazándonos hacia delante y hacia atrás,
arriba y abajo, mientras V, experto en las propiedades del
hielo, iba tomando nota de las fallas y tensiones que había
en la grieta y sugería modificaciones al plan de rescate que
había ideado Zhelikov. A continuación, pedimos que nos
izaran e impartimos las órdenes necesarias para que comenzara la operación.
Dos equipos bajaron hasta la grieta armados con ganchos y mangueras de vapor, y en el transcurso de un par de
horas cortaron y subieron el inmenso bloque de hielo, que
a continuación fue rodeado con las lonas que habíamos llevado y sujeto con cadenas. Dicho trabajo se realizó con la
máxima dificultad, en medio del constante azote del viento
y la nieve; y justo cuando se terminó, la tormenta cesó y
dio paso a una calma gélida, tal como suele ocurrir en esas
regiones.
Subimos al helicóptero de inmediato, esperamos mientras amarraban la carga y los rotores la levantaban con cuidado, y después despegamos. Y así, volando a ras de suelo
y muy despacio —a cámara lenta, casi como si se tratara de
un solemne funeral de Estado—, transportamos al mamut
hasta el centro de investigación.
Lo transportamos y lo colocamos con cuidado en el sitio
que habíamos preparado para él en el túnel. Cuando acabábamos de retirar las lonas, apareció Zhelikov avanzando
erráticamente por la rampa, sentado en su silla.
Durante nuestra ausencia habían obligado al viejo, agotado por el dolor, a tomarse los medicamentos. Aun así,
solo en su habitación, en un estado de semiinconsciencia, se
había enterado de nuestra llegada y se había «escapado».
Empezó a dar vueltas y más vueltas alrededor del bloque de
hielo, intentando en vano incorporarse para ver al animal.
V y yo le aseguramos que no había nada que ver aparte de
un colmillo, pero él, aturdido y ansioso, sospechó que le
estábamos ocultando algo, que el bloque se había fracturado durante el traslado y el mamut había sufrido daños.
Nosotros insistimos en que nada de eso había ocurrido,
pero no lo convencimos.
En el interior del túnel, aquella figura pequeña pero
indómita, envuelta en pieles, daba la impresión de haber
encogido otro poco desde la última vez que la habíamos
visto. Su cabeza no era más grande que un pomelo. Y aun
así, intentaba imponer su voluntad. Furioso, repitió que no había que intentar reparar los desperfectos hasta que se hubiera llevado a cabo su operación de rayos X y fotografías
del animal. ¡Y dicha operación debía ponerse en práctica
de inmediato!
V y yo estábamos tan agotados que casi le revelamos
el secreto allí mismo. Experimentamos un alivio inmenso
cuando aparecieron a toda prisa su médico y un ayudante
y se lo llevaron. Nos quedamos mirándonos el uno al otro
durante un momento, pues éramos conscientes de que la
impresión podría haberlo matado al instante.
Bajo la iluminación intensa y uniforme del túnel era
posible ver mucho mejor a través de la pequeña apertura de
hielo transparente. Se habían desprendido unos fragmentos
de escarcha, y ahora se distinguía con nitidez el pelaje del
mamut. Pero no era el pelaje de un mamut, sino el de un
oso. Los osos no se habían extinguido, al contrario, los
había en abundancia, y toda la comunidad de científicos
sostenía que llevaban millones de años sin cambiar de forma. Sin embargo, lo que parecían tener delante era un oso
con un colmillo.
Aun así, lo dejamos estar por esa noche.
Dormí el sueño de los exhaustos, y a la mañana siguiente,
temprano, supervisé la operación de rayos X y la toma de
fotografías. Zhelikov seguía durmiendo, muy sedado. Las
primeras placas se revelaron en unos minutos y al momento
ordené a los miembros del pequeño equipo que guardasen
silencio hasta que el propio Zhelikov, tras la preparación
adecuada, fuera informado de los resultados. Pero tal cosa
no llegaría a suceder. Aquel esforzado guerrero, a la cabeza
de los mejores científicos, no regresó del lugar al que se había marchado, fuera el que fuese, y poco antes de las doce
del mediodía su manto pasó a cubrir mis hombros. Y, con
él, el problema del animal que teníamos en el túnel.
En las jornadas que siguieron, hice que lo fotografiaran una y otra vez, desde todos los ángulos y empleando los medios más avanzados. Pero ya desde la primera
24
placa había quedado claro lo que allí sucedía. No nos habíamos equivocado con lo del pelaje de oso ni con el colmillo. Y, sin embargo, aquello tampoco era un oso con un
colmillo: había otros animales, además de los osos, que
vestían pieles de oso.
Aquel animal era humano. Una hembra. Medía 1,89 metros, estaba embarazada de treinta y cinco semanas y ya
había parido antes.
Estos últimos datos y algunos otros los averigüé más
tarde, pero voy a señalar ahora los más importantes.
Sibir —así la llamamos, la «durmiente»— es una hembra bien parecida, incluso hermosa, de cutis claro y facciones regulares. Tiene los ojos grises, ligeramente oblicuos
—es el único rasgo «mongol», porque los párpados no presentan el pliegue característico—, y los pómulos elevados
y un poco planos. Se podría decir, pues, que pertenece a la
raza eslava, si es que dichos términos poseen algún significado, lo que, por supuesto, no es el caso. Ella es anterior,
en varias decenas de miles de años, a los eslavos y a todos
los pueblos que existen en la actualidad, porque su muerte
se produjo hace casi cuarenta mil años.
Según nuestros cálculos, tenía dieciocho cuando se
cayó en la grieta y se rompió el cuello. Acababa de ingerir
una comida a base de pescado, del cual llevaba más en una
bolsa de gran tamaño fabricada con piel de reno. La bolsa
colgaba de un trineo, del que ella iba tirando, y el colmillo
—en realidad un cuarto de colmillo, la parte curva y terminada en punta— estaba unido al trineo a modo de patín. El
otro colmillo-patín, obviamente a consecuencia del impacto, se rompió y cayó a la grieta, más abajo. La fuerza del
choque desplazó la carga del trineo y la repartió alrededor
del cuerpo y por encima de él, lo que producía la impresión
de abultamiento y longitud que habíamos visto.
Sibir había caído sobre su costado izquierdo, con el
brazo izquierdo —era zurda— extendido, quizá en un intento de proteger al hijo que llevaba dentro. Aquel feto,
responsable del pronunciado «bulto», le habría causado de
todas formas problemas en el momento del parto, porque tenía una cabeza muy grande: resultaba obvio que el padre
era un neandertaloide (no el neandertal especializado que vivía en Europa, sino uno anterior y más generalizado, que
poseía un cráneo más grande; en este sentido, su sucesor
europeo suponía un retroceso; la evolución no avanza siempre en línea recta).
Aparte del brazo y el cuello rotos, no había sufrido más
lesiones. Se había congelado rápidamente, con lo que el
daño cerebral fue mínimo. Y era perfecta. Y además estaba
entera: labios, lengua, carne, órganos —el aparato digestivo se había detenido en plena asimilación del pescado—,
todo fresco y sano, congelado al instante. Hasta tenía saliva en la boca. Dejando de lado su estatura, parecía moderna en todos los sentidos. Y, sin embargo, en todos los
sentidos no lo era. De esto también hablaré más adelante.
Ahora he de decir dos cosas. La primera: de todas las
tierras habitadas que existen en el mundo, esta región, dotada de hielos prehistóricos, es la única en la que se podría
producir un hallazgo semejante. La segunda: dicho hallazgo tuvo lugar precisamente en el momento en que podía
ser de utilidad, hemos procedido con sumo cuidado y Sibir
apenas ha sufrido daños. Nunca me permitiría desfigurarla.
La contemplo con frecuencia. Sigue en mi túnel, serena
e intemporal, detenida para siempre en sus dieciocho años.
Ya la verás. Así pues, éste el final de una larga cadena de
coincidencias y el comienzo de otra... Esta otra, tan trascendental, es la razón por la que estás aquí.
No dudo de que tendrás muchas cosas que contarme en
relación con esto. Bien, espero que me las cuentes.
Ahora vamos a empezar.



No hay comentarios:
Publicar un comentario