 |
| John Banville |
El triunfo de la forma
Por Alejandro Nájera
…in literature we move through a blessed
world, in which we know nothing except
through style, and in which everything is
redeemed by style.
Henry James
The thing itself.
John Banville
Comienzo con una anécdota. George Steiner alguna vez afirmó que John Banville es “el escritor en lengua inglesa más inteligente, el estilista más elegante”. Para un gesto de reconocimiento, uno de aparente desaire. Hay que tener sentido del humor –ácido, de preferencia–, un ingenio mordaz, una inteligencia perspicaz y, sí, también cierta dosis de arrogancia, para no tomar en serio los elogios de la crítica literaria, menos aún si provienen de la pluma de una de las autoridades más respetadas. Así es, hay que ser John Banville para comentar, no sin insolencia, que “el viejo Steiner sólo ha dicho eso para demostrar su erudición”. La anécdota, si se quiere, puede ser banal, una de esas cosas que se cuentan en una reunión, con un tono de falsa modestia, para demostrar que uno está al tanto de lo que acontece en el panorama literario actual. Pero no es así. Sin duda hay ironía en sus palabras, de hecho, Banville es asiduo a practicarla, al menos así lo revelan numerosas entrevistas. La ironía es un modo de decir algo con la intención de decir otra cosa, generalmente lo contrario. Acaso el lector ha experimentado un ferviente deseo de objetar contra la escualidez de esta definición. Sin embargo, no es mi propósito realizar, aquí, una exhaustiva discusión sobre la ironía; sólo quiero señalar que es uno de las tantos recursos de un escritor profundamente preocupado por los modos, por las formas.
Para Banville la forma es la esencia del arte, de toda obra literaria, de su propia obra. Fiel a esta convicción, se ha hecho de un estilo singular e inconfundible que, sin exagerar, ha generado una de las propuestas más auténticas y arriesgadas de la actualidad, consecuencia de una labor extensa, ya prolífica, dentro del quehacer literario. A partir, quizá, de Dr Copernicus (1976), novela inaugural de The Revolutions Trilogy, la obra de Banville se puede leer como una reflexión sobre la trascendencia y las posibilidades de la forma. Basta recordar los afanes de Copérnico por enunciar sus novedosas teorías no sólo con elocuencia, sino también mediante una forma capaz de expresar con elegancia “la música secreta del universo”. Banville se ha entregado a una búsqueda similar que le ha permitido distinguir los alcances y límites de la narrativa y del lenguaje, la eficacia del estilo. Sin duda es un escritor que domina su oficio como pocos, y confía tanto en la originalidad de su trabajo que no ha dudado en exaltar sus cualidades en público –a la vez que minimiza sus carencias en privado, supongo–. Cuando le han preguntado qué opina de sus libros, invariablemente responde: “Los odio. Los detesto a todos. Sé que son mejores que los de cualquier otro, pero no son suficientemente buenos para mí”. No, Mr. Steiner, Banville no ha querido desairarlo, si acaso se ha burlado un poco: sólo un hombre tan erudito como usted podría reconocer las virtudes de ese irlandés insolente, su innegable inteligencia. Quizá lo que Steiner omitió es que tras la elegante prosa de Banville se oculta un pensamiento demasiado sutil, oblicuo, definitivamente agudo.
“No puedes negar la cruz de tu parroquia”, reza la sabiduría popular. Algunos de sus detractores han criticado el desinterés de Banville hacia los acontecimientos sociales de su país, que ha padecido episodios verdaderamente turbulentos. Cierto, jamás ha abanderado ninguna causa, no ha fungido como líder moral, ni ha exaltado orgullo nacionalista alguno. Sin embargo, no deja de reconocer sus profundas raíces irlandesas, aunque en una entrevista para el diario The Observer, aclara: “en términos de lenguaje”. Luego añade:
El inglés irlandés es una bestia muy distinta al inglés inglés o al inglés estadounidense. Muy distinta. La manera en que los escritores irlandeses se sienten muy felices con infundir ambigüedad a su lenguaje es muy diferente. Un escritor inglés tratará de ser claro. Orwell dijo que la buena prosa debe ser como una superficie de cristal. El escritor irlandés diría: “No, no, es una lente, distorsiona todo”. […] El lenguaje irlandés es increíblemente oblicuo. No dice las cosas directamente. Todo se expresa de manera muy oblicua. […] Si observas a Joyce, o incluso a Yeats, quien parece hacer oraciones declarativas, siempre es ambiguo. La ambigüedad es la esencia de la escritura irlandesa…
 “A terrible beauty is born”, escribe W. B. Yeats en su poema “Easter 1916”. Desde Dubliners (1914) Joyce exploró la ambigüedad de la lengua anglo-irlandesa para llevarla hasta sus últimas consecuencias enUlysses (1922) y, sobre todo, enFinnegans Wake (1939). En At-Swim Two Birds (1939) Flann O’Brien reúne a una serie de personajes de diversas épocas, con distintas variantes, acentos y registros de la lengua, para desarticular las nociones de tiempo, espacio y lenguaje en la novela. Por su parte, Beckett prescinde casi por completo de los elementos del género –y de otros géneros– y concentra el dolor, el absurdo, el sombrío humor de la existencia humana en la expresión pura, inevitablemente ambigua, de la palabra. Y antes, mucho antes que ellos, Laurence Sterne. Cuando The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (1767) fue publicada, la novela tenía muy pocos años de haber encallado en las letras inglesas. Pero Sterne tenía un sentido del humor muy torcido como para transitar el sendero lineal de la trama: pronto descubrió que el auténtico gozo de la novela está en la digresión.
“A terrible beauty is born”, escribe W. B. Yeats en su poema “Easter 1916”. Desde Dubliners (1914) Joyce exploró la ambigüedad de la lengua anglo-irlandesa para llevarla hasta sus últimas consecuencias enUlysses (1922) y, sobre todo, enFinnegans Wake (1939). En At-Swim Two Birds (1939) Flann O’Brien reúne a una serie de personajes de diversas épocas, con distintas variantes, acentos y registros de la lengua, para desarticular las nociones de tiempo, espacio y lenguaje en la novela. Por su parte, Beckett prescinde casi por completo de los elementos del género –y de otros géneros– y concentra el dolor, el absurdo, el sombrío humor de la existencia humana en la expresión pura, inevitablemente ambigua, de la palabra. Y antes, mucho antes que ellos, Laurence Sterne. Cuando The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman (1767) fue publicada, la novela tenía muy pocos años de haber encallado en las letras inglesas. Pero Sterne tenía un sentido del humor muy torcido como para transitar el sendero lineal de la trama: pronto descubrió que el auténtico gozo de la novela está en la digresión.
Así, heredero de una literatura que trastoca las normas de una lengua injertada y las convenciones de la novela, Banville también opta por la ambigüedad del lenguaje y la trama imprecisa, por un discurso que pasa a través del tamiz de la conciencia, que nos devuelve una realidad sesgada, transfigurada, plena en bifurcaciones. Me atrevo a afirmar que Dr Copernicus supuso un auténtico fastidio para Banville, pues en su ejecución tuvo que ceñirse a los límites de la ¿biografía novelada?, ¿novela histórica?, ¿novela científica?, o cualquier cosa que sea. Al leer este libro se percibe a un Banville incómodo, cansino, seguramente abrumado por los innumerables datos históricos que debían ser incluidos para dar verosimilitud a la trama (for argument’s sake!). Pero no todo fue tan malo. En la tercera parte de la obra hace su aparición Rheticus, que así irrumpe en la historia de la novela y de la literatura: “Yo, George Joachim von Lauchen, llamado Rheticus, ahora asentaré la auténtica versión de cómo Copérnico llegó a revelar a un mundo que se regodeaba en un caldo de ignorancia la música secreta del universo”. Rheticus es un personaje prototípico en la literatura de Banville por ese estilo tan distintivo con que emplea la narración en primera persona, un recurso que adquiere madurez en The Newton Letter (1982), y que a partir de The Book of Evidence (1986) consigue un altísimo grado de efectividad y significado. Rheticus confirma lo que alguna vez Henry James, refiriéndose a esta clase de narración, llamó “el abismo más oscuro de la composición”. Tras la narración omnisciente de las dos primeras partes viene la versión de Rheticus. Remoto e inescrutable, profundamente silencioso, Copérnico consigue descifrar “la música secreta del universo”, pero sin explicación alguna se rehúsa a publicar sus teorías por varios años. No obstante, Rheticus devela el misterio: se asoma al abismo que el científico heredó a la humanidad:
Ustedes imaginan que Koppernigk situó al Sol en el centro del universo, ¿o no? No fue así. El centro del universo según su teoría no es el Sol, sino el centro de la órbita de la Tierra, la cual, como admite el gran y poderoso Libro de las revoluciones que lo explica todo, está situada en un punto del espacio a una distancia del Sol ¡de unas tres veces el diámetro del Sol! Todas las hipótesis, todos los cálculos, las tablas, cartas y diagramas de estrellas, la entera mezcolanza de mentiras, medias verdades y autodecepciones que es De revolutionibus orbium mundi (o coelestium, como supongo que debo llamarlo ahora), fue ensamblado simplemente para comprobar que en el centro de todo no hay nada, que el mundo gira sobre el caos. […] No es mi voluntad concederle demasiado, pero hacerlo es mi deber: que si su libro poseía algún poder, era el poder de destruir. Destruyó mi fe, en Dios y en el Hombre… pero no en el Diablo. Lucifer está sentado en el centro de este libro, con su sonrisa habitual, fría y gris. Tú eras el mal, Koppernigk, y colmaste al mundo de desesperanza.
 Rheticus abre fisuras en la objetividad y nos entrega esta visión francamente pesimista sobre la revolución copernicana. A través de este personaje Banville proyecta las sombras de los acontecimientos, sondea el incomprensible hermetismo de Copérnico para desentrañar las implicaciones de su descubrimiento. Cierto, la versión de Rheticus está sesgada por su compleja relación con el astrónomo; su discurso muestra a un hombre desmedidamente ambicioso, conflictivo, cínico, resentido, mentiroso. Y sin embargo, es él quien confiere profundidad a la novela: sus palabras penetran la superficie de los acontecimientos, crean una lente que distorsiona y expande la esencia de la verdad que nos revela. Es ésta una verdad terrible, irrefutable, que los entusiastas de la ciencia se negarían siquiera a considerar porque irónicamente acarrea más incertidumbre que certeza, una inquietud permanente.
Rheticus abre fisuras en la objetividad y nos entrega esta visión francamente pesimista sobre la revolución copernicana. A través de este personaje Banville proyecta las sombras de los acontecimientos, sondea el incomprensible hermetismo de Copérnico para desentrañar las implicaciones de su descubrimiento. Cierto, la versión de Rheticus está sesgada por su compleja relación con el astrónomo; su discurso muestra a un hombre desmedidamente ambicioso, conflictivo, cínico, resentido, mentiroso. Y sin embargo, es él quien confiere profundidad a la novela: sus palabras penetran la superficie de los acontecimientos, crean una lente que distorsiona y expande la esencia de la verdad que nos revela. Es ésta una verdad terrible, irrefutable, que los entusiastas de la ciencia se negarían siquiera a considerar porque irónicamente acarrea más incertidumbre que certeza, una inquietud permanente.
No sé si sea justo referirse a Dr Copernicus como una novela fallida, después de todo, contiene elementos que hicieron de Banville un escritor de renombre. Lo cierto es que tras la lectura de este libro me pregunté qué lo había motivado a escribir sobre astronomía y científicos ilustres. Una aproximación desordenada a su obra aclaró mis dudas. En las primeras páginas de The Book of Evidence Freddie Montgomery dice:
Acometí el estudio de la ciencia para hallar certidumbre. No, no es así. Mejor decir que acometí la ciencia para hacer la falta de certidumbre más manejable. Ahí había un modo, pensé, de erigir una sólida estructura sobre las arenas que en cualquier lado, siempre, se movían debajo de mí.
 No obstante, en Kepler (1981) Banville ya había tratado el asunto a plenitud. A diferencia de Dr Copernicus, en este libro las intenciones del autor son menos nebulosas, menos obstruidas por la información histórica. Entiendo que para Banville el tema de la astronomía es sólo un pretexto para discurrir sobre la creación como un fenómeno ineludible no sólo en el ejercicio del arte, sino también en el de la ciencia. De acuerdo con esto, en Kepler Banville reelabora sus ideas y replantea, con suma claridad, la función del contenido y la forma en su escritura. En una de las cartas que conforman la cuarta parte de la novela, Kepler escribe:
No obstante, en Kepler (1981) Banville ya había tratado el asunto a plenitud. A diferencia de Dr Copernicus, en este libro las intenciones del autor son menos nebulosas, menos obstruidas por la información histórica. Entiendo que para Banville el tema de la astronomía es sólo un pretexto para discurrir sobre la creación como un fenómeno ineludible no sólo en el ejercicio del arte, sino también en el de la ciencia. De acuerdo con esto, en Kepler Banville reelabora sus ideas y replantea, con suma claridad, la función del contenido y la forma en su escritura. En una de las cartas que conforman la cuarta parte de la novela, Kepler escribe:Puesto que, como lo creo, la mente desde el inicio contiene las formas básicas y esenciales de la realidad, no es sorprendente que, antes de tener una noción clara sobre los contenidos, ya haya concebido la forma de mi libro en progreso. Siempre sucede así conmigo: ¡en el principio está la forma!
Si Dr Copernicus obedece a una estructura lineal, Kepler describe una elipse en cuyo centro se narra, precisamente, la formulación de la célebre teoría elíptica. A partir de esta obra la forma difícilmente se sujeta a las convenciones novelísticas, menos aun a la elaboración de una idea, sino a una estructura donde la idea, más bien, se ajusta a la forma preconcebida en la mente del autor. Ahora bien, en una carta anterior Kepler menciona: “…me parece que las verdaderas respuestas al misterio cósmico no han de encontrarse en el cielo, sino en ese otro firmamento infinitamente más pequeño, aunque no menos misterioso, contenido en el cráneo”. La siguiente novela, The Newton Letter, marca este cambio de perspectiva: Banville deja de mirar al espacio exterior para asomarse al espacio interior, no menos caótico, igualmente incomprensible. El universo ya no es un misterio que hay que descifrar, los secretos se han revelado y el mundo deviene una presencia completamente ajena e indiferente hacia los actos humanos, un lugar que, sin embargo, no deja de alterar y desconcertar al individuo. Ya Wincklemann, el personaje judío de Kepler, había sentenciado: “Se nos dice todo, pero nada es explicado”. Kepler acata esta noción con sensatez; Banville, tal parece, a regañadientes. No obstante, tendría que aceptar que esta breve oración detona buena parte de su obra posterior.
A falta de una solución medianamente plausible, o acaso menos imprecisa, Banville abandona las discusiones astronómicas y se concentra en las posibilidades de la forma. La trama pasa en definitiva a segundo plano; adquiere las características del pretexto en el sentido más literal y arcaico de la palabra. Si Rheticus vislumbra el abismo y Kepler lo toma con sabiduría, el narrador anónimo de The Newton Letterse halla completamente inmerso en el vacío. La célebre carta que intitula el relato le revela sus propias inquietudes:
El fuego, o lo que fuera la verdadera conflagración, le había demostrado algo terrible y encantador, como la llama misma. Nada. La palabra reverbera. Le da vueltas como un emblema mágico cuya cara posterior no ha de ser vista, y sin embargo, está enfáticamente ahí. Porque la nada automáticamente significa el todo. No sabe qué hacer, qué pensar. Ya no sabe cómo vivir.
Esta es una de las preocupaciones que comparten los narradores de los siguientes libros de Banville. En el recuento de sus experiencias manifiestan una profunda perplejidad, un conflicto de identidad, un sentimiento de alienación que los excluye del mundo e incluso de sí mismos. En The Book of Evidence Freddie Montgomery escribe:
Me sentí completamente distinto a mí mismo. Es decir, me sentía perfectamente familiarizado con este hombre grande, un poco gordo, de cabello claro y traje arrugado, sentado ahí de mala gana con las manos entrelazadas y girando los pulgares, pero al mismo tiempo era como si yo –el yo real, pensante, sensible– de algún modo hubiera caído atrapado dentro de un cuerpo que no era el mío. Pero no, no es así exactamente. Porque la persona que estaba dentro era también extraña para mí, mucho más extraña, de hecho, que la criatura física y familiar. Esto no está claro, lo sé. Digo que el que estaba dentro era un extraño para mí, ¿pero a qué versión de mí me refiero? No, no está claro en lo absoluto. Pero no era una sensación nueva. Siempre me he sentido… ¿cuál es la palabra?… bifurcado, eso es.
Quizá por esto los narradores banvillianos optan por retirarse a lugares apartados para huir del presente y refugiarse en la memoria. Experimentan una sensación de inquietud, una incertidumbre que los obliga a indagar en su interior para tratar de comprender su existencia y una realidad que a un mismo tiempo los fascina y desconcierta. Así los describe su creador: “Están completamente desconcertados. […] Mis narradores simplemente no pueden comprender. Y tienen la convicción de que otra gente sí, y que hay un enorme secreto que todos los demás comparten excepto ellos”.
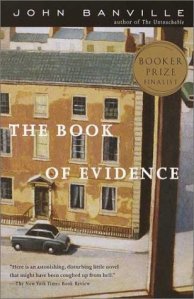 Así pues, su búsqueda de explicaciones se cifra en narraciones abiertamente subjetivas, confesionales, colmadas de reflexiones, recuerdos y digresiones. En sus discursos hay grandilocuencia, refinamiento, afectación, una preocupación inusual por la precisa elección de las palabras. Sin duda los narradores de Banville tienen rasgos muy comunes, pero esto no significa que su literatura sea monótona; no en la obra de un escritor donde predomina la forma. Los libros de Banville, en todo caso, son variaciones sobre preocupaciones recurrentes, cada uno narrado por una voz singular que crea atmósferas, texturas y sensaciones muy distintivas. En su ensayo “Belleza, encanto y extrañeza: la ciencia como metáfora”, Banville señala: “…en el arte no hay nada más que decir, sólo nuevos modos para decir las cosas de siempre, nuevas combinaciones de los materiales de siempre –un proceso que, paradójicamente, crea algo nuevo, es decir, la obra de arte–”. Ya se sabe, la innovación en el arte literario no reside en la elaboración del tema, sino en el modo en que se ejecuta ese tema. Banville ha encontrado en el estilo el vehículo más eficaz para lidiar con sus obsesiones. El estilo, sin duda, es el auténtico protagonista de sus libros.
Así pues, su búsqueda de explicaciones se cifra en narraciones abiertamente subjetivas, confesionales, colmadas de reflexiones, recuerdos y digresiones. En sus discursos hay grandilocuencia, refinamiento, afectación, una preocupación inusual por la precisa elección de las palabras. Sin duda los narradores de Banville tienen rasgos muy comunes, pero esto no significa que su literatura sea monótona; no en la obra de un escritor donde predomina la forma. Los libros de Banville, en todo caso, son variaciones sobre preocupaciones recurrentes, cada uno narrado por una voz singular que crea atmósferas, texturas y sensaciones muy distintivas. En su ensayo “Belleza, encanto y extrañeza: la ciencia como metáfora”, Banville señala: “…en el arte no hay nada más que decir, sólo nuevos modos para decir las cosas de siempre, nuevas combinaciones de los materiales de siempre –un proceso que, paradójicamente, crea algo nuevo, es decir, la obra de arte–”. Ya se sabe, la innovación en el arte literario no reside en la elaboración del tema, sino en el modo en que se ejecuta ese tema. Banville ha encontrado en el estilo el vehículo más eficaz para lidiar con sus obsesiones. El estilo, sin duda, es el auténtico protagonista de sus libros.
En The Book of Evidence Banville retoma el tema del asesinato, recurrente en la historia de la literatura, para crear la figura de Freddie Montgomery, otrora estudiante de ciencias y conocedor de la pintura flamenca que narra el homicidio que perpetra en contra de la sirvienta de una galería de arte, Josephine Bell. Ésta es la anécdota del libro. Para Banville el asesinato es sólo un motivo para dar voz a un hombre que realiza un obsesivo escrutinio del pasado para esclarecer los misterios de su conciencia, una pesquisa de recuerdos para explicar la fractura de su identidad y hallar, de ser posible, la redención.
Tras una existencia que, según el propio Montgomery, “no había sido una cuestión de señales y marcha decisiva, sino de virar solamente, una especie de lento hundimiento”, las palabras son el último refugio de un hombre anegado en una situación que ha desbordado todos los límites. Poco después de haber iniciado su declaración, escribe:
Nada de esto quiere decir nada. Es decir, nada significativo. Sólo me estoy divirtiendo, musitando, extraviándome en una confusión de palabras. Porque aquí las palabras son una forma del lujo, de la sensualidad, son todo lo que se nos ha permitido conservar de aquel mundo rico y derrochador del que hemos sido apartados.
A lo largo de su confesión el narrador pone una atención meticulosa en las palabras. En todo momento despliega elocuencia y un vasto vocabulario (incluso se lo ve ansioso por conseguir un diccionario); hurga en el lenguaje para prescindir del lugar común y hallar la frase apropiada, el término exacto: “Por cierto, al hojear mi diccionario me he quedado pasmado ante la pobreza del lenguaje para nombrar o describir la maldad”. A la manera de Humbert Humbert, el célebre protagonista de Lolita, Montgomery construye y reafirma su personalidad a través de un discurso ostentoso a la vez que virulento; recurre a la suntuosidad sin olvidar la mordacidad, la sutil ironía o el franco sarcasmo; exacerba el alarde lingüístico para demostrar su educación privilegiada y su exquisita cultura. Su mente, si bien perturbada, posee la lucidez para discernir los matices del lenguaje, que emplea para desentrañar la belleza aun de las experiencias más aflictivas. Elijo un ejemplo casi al azar:
Recordaba días como éste durante mi infancia, días extraños y vacíos en que vagaba sigilosamente por la casa silenciosa y me parecía que era una especie de fantasma, apenas presente, un recuerdo, la sombra de una versión más sólida de mí mismo viviendo, ah, viviendo maravillosamente, en algún otro lugar… Debo detenerme. Estoy harto de mí, de todo esto.
Lo que hace a Montgomery un personaje tan memorable es esa compleja personalidad que combina sordidez, melancolía, elegancia e hilaridad. Es un asesino que jamás pierde el estilo, mucho menos cuando hace gala de un humor que brota de las oscuridades de su alma: “Por el momento me las arreglaría sin ropa interior: incluso un asesino tiene sus principios, y los míos excluían meterme en los calzones de otro hombre”.
Hasta la publicación de sus novelas policíacas bajo el seudónimo de Benjamin Black, Banville había desdeñado la idea de urdir tramas. El término “novela”, de hecho, aún le parece inapropiado para sus libros. Antes que novelista Banville se considera un escritor de oraciones. No son pocas las ocasiones que ha declarado: “Considero que la oración es la invención más grande del género humano. ¿Qué más hemos inventado que sea más grande que la oración? Todo surge de ella”. Algunos consideran que esta aseveración es exagerada, pero no hay nada que defina mejor el trabajo de un autor que se preocupa más por depurar el estilo que por contar historias. De hecho, nada podría explicar la densidad de su prosa, que logra condensar diversas sensaciones para captar la esencia de un instante, toda la complejidad de la experiencia:
No es fácil blandir un martillo dentro de un auto. La primera vez que la golpeé esperaba sentir el agudo y limpio crujido del acero sobre el hueso, pero fue más como golpear barro o masilla dura. La palabra fontanela brotó en mi mente. Pensé que con un buen porrazo sería suficiente, pero, como lo demostraría la autopsia, tenía un cráneo notablemente fuerte: incluso en eso, ya lo ven, tuvo mala suerte. El primer golpe cayó justo en la línea del cabello, sobre su ojo izquierdo. No hubo mucha sangre, sólo una lustrosa abolladura de color rojo oscuro con cabello desgreñado. Ella se estremeció, pero permaneció sentada en posición vertical, balanceándose un poco, mirándome con unos ojos que no enfocaban adecuadamente. Quizá entonces me hubiera detenido si ella no se me hubiera lanzado súbitamente desde el asiento trasero, sacudiéndose y gritando. Estaba consternado. ¿Cómo me podía estar sucediendo eso?… era todo tan injusto. Amargas lágrimas de autocompasión brotaron de mis ojos.
 Freddie Montgomery relata su atentado con una precisión delirante, rescatando a un mismo tiempo los detalles de las acciones físicas como todo lo que pasa por su mente. La escena concentra pathos, tensión, desconcierto, dramatismo y un sufrimiento que crea un extraño vínculo entre víctima y victimario. En los pensamientos de Montgomery se advierte una grotesca sensación de cotidianidad que contrasta con la brutalidad de su acto, como si Banville quisiera reproducir la arbitrariedad de la mente, los absurdos senderos que transita aun en las situaciones más aciagas. “Me impresiona la manera en que divaga la mente incluso en los momentos de mayor concentración”, dice Montgomery en algún punto de su relato. En efecto, las palabras se extienden hasta los confines más remotos del pensamiento. A través del lenguaje Montgomery vaga por los territorios de su mente, y en el trayecto la narración desvía su curso hacia la especulación o la digresión:
Freddie Montgomery relata su atentado con una precisión delirante, rescatando a un mismo tiempo los detalles de las acciones físicas como todo lo que pasa por su mente. La escena concentra pathos, tensión, desconcierto, dramatismo y un sufrimiento que crea un extraño vínculo entre víctima y victimario. En los pensamientos de Montgomery se advierte una grotesca sensación de cotidianidad que contrasta con la brutalidad de su acto, como si Banville quisiera reproducir la arbitrariedad de la mente, los absurdos senderos que transita aun en las situaciones más aciagas. “Me impresiona la manera en que divaga la mente incluso en los momentos de mayor concentración”, dice Montgomery en algún punto de su relato. En efecto, las palabras se extienden hasta los confines más remotos del pensamiento. A través del lenguaje Montgomery vaga por los territorios de su mente, y en el trayecto la narración desvía su curso hacia la especulación o la digresión:Confieso que no estaba totalmente sobrio, ya había abierto mi botella libre de impuestos para permitirme un trago, y la piel de mis sienes y en torno a mis ojos se estaba tensando de modo alarmante. Aunque no sólo era la bebida lo que me estaba poniendo feliz, sino la ternura de las cosas, la simple bondad del mundo. Esa puesta de sol, por ejemplo, con qué esplendor se posaba, las nubes, la luz sobre el mar, la desgarradora distancia turquesa, tendida, toda ella, como para consolar a algún caminante en sufrimiento. A decir verdad jamás me he acostumbrado a estar en esta tierra. A veces pienso que nuestra presencia aquí se debe a una pifia cósmica, que estábamos destinados para un planeta absolutamente distinto, con otras disposiciones, otras leyes y otros cielos más adustos. Trato de imaginarlo, nuestro verdadero hogar, afuera en algún sitio lejano de la galaxia, girando y girando. Y los que estaban destinados para estar aquí, ¿están allá afuera, confundidos y melancólicos, como nosotros? No, se habrían extinguido hace mucho. ¿Cómo podrían sobrevivir, estos gentiles terrícolas, en un mundo que fue hecho para contenernos?
Asimismo, se interna en regiones donde los recuerdos se tornan difusos: “Dios mío, ¿en realidad pude haber estado ahí? Ahora, en este lugar, aquello me parece más sueño que recuerdo”. Constantemente cae en imprecisiones y contradicciones: “La señora Reck era alta y delgada. No, era baja y gorda. No la recuerdo con claridad. No deseo recordarla con claridad. Por amor de Dios, ¿a cuántos de estos seres grotescos se espera que invente?”. O bien, afirma algo para luego desmentirlo, olvida e inventa nombres, miente: “Murió al anochecer. […] Detengan esto, deténganlo. No estuve ahí. No he estado presente en la muerte de nadie. Murió solo, resbaló sin que nadie lo viera, dejándonos a nuestra propia suerte”. Una crítica superficial –por lo demás enfadosa– diría que estamos ante un narrador poco confiable. Por supuesto que Montgomery es muy poco confiable, ¿y?… Banville no pretende confundir al lector ni sumergirlo en una marisma de vaguedad con el propósito de ocultar una deslumbrante epifanía. Su intención es explorar las emociones y pensamientos de una mente abrumada por la incertidumbre y el desconcierto. La ambigüedad es inevitable en un individuo que en su búsqueda de explicaciones necesariamente se confronta a sí mismo. Pero no hay explicación alguna, sólo la noción de que la verdad, como lo había insinuado Rheticus, en muchas ocasiones provoca un desasosiego mayor. Entre todas las imprecisiones y contradicciones, el crimen de Montgomery es la única verdad absoluta e ineludible. “What is done cannot be undone”, dice Macbeth después de matar al rey Duncan, pero Montgomery se empeña en reparar lo irreparable:
Este es, creo, el peor pecado, el esencial, el único para el que no habrá perdón: que jamás imaginé lo suficiente, que no la hice vivir. Sí, esa falta de imaginación es mi verdadero crimen, el que hizo posibles los demás. Lo que dije al policía es cierto: la maté porque podía matarla, y pude matarla porque para mí ella no estaba viva. Así que ahora mi tarea es regresarla a la vida.
Una empresa de tal naturaleza es prácticamente inasequible sin la escritura. Para Montgomery la exploración del lenguaje es una forma de sondear la conciencia, de reflexionar una y otra vez las experiencias, de reconfigurar la memoria, la identidad. El lenguaje es el único recurso de Montgomery para desentrañar las causas de su crimen y resarcir su falta de imaginación. De ahí su obsesiva preocupación por la vaguedad de las palabras: “Las palabras muy raramente significan lo que significan”. Y sin embargo, de ellas depende la redención, el sosiego del alma, aunque acaso sea efímero. En Ghosts (1993) y Athena (1995) Montgomery continúa su marcha.~
El arte de la pintura es un motivo recurrente en la obra de John Banville. La fascinación que experimenta Freddie Montgomery por Retrato de una mujer con guantes lo lleva a querer apoderarse del cuadro y a atentar contra Josie Bell, quien lo sorprende justo en el momento en que lo está robando. Ya en prisión, Montgomery destina buena parte de su tiempo al estudio de la pintura flamenca, mientras que en Ghosts lo vemos como amanuense del Professor Kreutznaer, especialista en arte. Viktor Maskell, en The Untouchable (1997), y Axel Vander, en Shroud (2002), también son expertos en la materia y no pierden la oportunidad de demostrar su erudición. Max Morden, narrador de The Sea (2005), es un historiador de arte que tras varios años y vicisitudes regresa a la casa donde solía pasar las vacaciones durante su infancia. El pretexto es escribir un libro sobre Pierre Bonnard, pero Morden dedica muy pocas páginas al pintor y se entrega, como él mismo lo menciona, a los brazos de Madame Memory. La narración de Morden se concentra en dos sucesos que no dejan de inquietarlo: el lejano verano en que conoció a la familia Grace y el reciente fallecimiento de su esposa Anna. Sin embargo, la referencia a Bonnard sigue operando en el subsuelo de la trama. Porque la pintura tiene una estrecha relación con la escritura de Banville. Para decirlo más claro, la pintura explica cómo se construye la narrativa en The Sea.
Morden es ante todo un observador. En sus recuerdos, aun en sus sueños, suele situarse fuera de las escenas que describe, su perspectiva es la de quien contempla un cuadro:
Estoy en el Strand Café, con Chloe, después de las películas y aquel memorable beso. Estamos sentados ante una mesa de plástico tomando nuestra bebida favorita, una copa alta de burbujeante orange crush con una cucharada de helado de vainilla flotando en su interior. Notable la claridad con la que, al concentrarme, puedo vernos ahí. De verdad, uno casi podría volver a vivir su vida si tan sólo pudiera hacer el suficiente esfuerzo para recordarla.*
La descripción, aunque breve, es meticulosa en sus detalles, se deriva de una apreciación atenta, cuidadosa, que corresponde a la de un espectador asiduo, a la de un estudioso del arte o a la de un artista: todos ellos participan del ejercicio de la observación y de la consiguiente revelación de significado. A través de la observación, diría Banville, es posible discernir la esencia de las cosas. Ésta es una de las nociones fundamentales en el proceso creativo del escritor irlandés, y en The Book of Evidence Freddie Montgomery la enuncia de esta manera: “Éste es el único modo en que se puede conocer a otra criatura: por la superficie, es ahí donde está la profundidad”. No solamente otra criatura, diría el narrador de The Sea, sino el mundo entero, el propio ser. Cada una de las escenas que Morden se detiene a contemplar en su memoria le genera una combinación de fascinación, misterio e inquietud que lo conduce a plasmarlas, a mantenerlas estáticas, para luego reflexionarlas e interpretarlas, para tratar de extraer el significado de sus experiencias. Su intención es reconstruir la superficie de sus recuerdos para poder contemplar el pasado a profundidad. Si Montgomery se afana en buscar las palabras que definan con mayor precisión el concepto de maldad, Morden las busca para recrear rostros, cosas y escenarios, para conferir solidez a las imágenes difusas y fragmentadas de sus recuerdos, en suma, para llenar los huecos de su memoria:
A la memoria le disgusta el movimiento, prefiere mantener las cosas en quietud, y como tantas de las escenas que recuerdo, veo ésta como un retablo. Rose está de pie, inclinada hacia delante con sus manos sobre las rodillas, el cabello cuelga desde su rostro formando una cuña larga, negra y brillante que gotea espuma de jabón. Está descalza, veo sus dedos entre el pasto crecido, viste una de esas blusas blancas de lino vagamente tirolesas que fueron tan populares en la época, de mangas cortas, holgada por la cintura, apretada de los hombros y bordada a lo largo del busto con un patrón abstracto de zurcidos rojos y azules prusia. El cuello de la blusa tiene una profunda ondulación y su interior me ofrece un claro atisbo de sus pechos suspendidos, pequeños y puntiagudos. La señora Grace tiene un vestido azul de satín y unas delicadas pantuflas azules que traen al exterior un incongruente aroma del tocador. Su cabello está sujeto por detrás de las orejas con dos broches de concha de tortuga, o pasadores, creo que así los llamaban. Al parecer no tiene mucho que salió de la cama, y bajo la luz de la mañana su rostro tiene un semblante crudo, toscamente esculpido. Está parada en la misma pose de la sirvienta de Vermeer con la jarra de leche, su cabeza y su hombro izquierdo inclinados, con una mano ahuecada bajo la pesada caída del cabello de Rose, y en la otra una jarra con el esmalte astillado de la que vacía un canal de agua denso y plateado. La caída del agua sobre la corona de la cabeza de Rose forma una mancha que se estremece y se escurre, como el parche de resplandor lunar en la manga de Pierrot.
Esta descripción, con su minuciosa adjetivación y sus referencias, refleja la influencia de la pintura en el pensamiento y la imaginación de Morden, particularmente la de Bonnard. La elección de los términos, su combinación y disposición en el párrafo reproducen la manera en que los colores y los trazos se distribuyen en el lienzo. Si la memoria, como afirma Morden, prefiere mantener las cosas en quietud, las palabras son el medio para perpetuar instantes, tal y como lo hace la pintura. A lo largo del texto Morden detiene a menudo su narración para captar momentos representativos de su vida:
¿Qué era lo que ella había estado haciendo en la mesa? ¿Arreglando flores en un jarrón?… ¿O es eso demasiado extravagante? Hay un parche multicolor en mi recuerdo de aquel momento, una luz trémula de brillo abigarrado en la que sus manos revolotean. Permítanme detenerme aquí por un momento, antes de que aparezca Rose, antes de que Myles y Chloe regresen de donde estén y de que su caprino esposo entre en la escena haciendo ruido; ella será desplazada muy pronto del palpitante centro de mis atenciones. Con qué intensidad fulgura ese rayo del sol. ¿De donde proviene? Tiene una proyección casi eclesiástica, como si, de manera imposible, su inclinación cayera desde lo alto de un rosetón situado encima de nosotros. Más allá de la ardiente luz solar, bajo la tarde veraniega, hay una plácida penumbra de interiores en la que mi memoria anda a tientas en busca de detalles, objetos sólidos, los componentes del pasado.
Los narradores de Banville están obsesionados por encontrar estos componentes del pasado, esos fragmentos desperdigados de sus recuerdos que desean articular para dar cohesión y sentido a sus existencias. Pero Montgomery y Morden no sólo comparten esta preocupación, sino también la necesidad de resarcir sus culpas: de rescatar a Josie Bell y a Anna, respectivamente, de la muerte. Morden escribe:
Estaba pensando en Anna. Me obligo a pensar en ella. Lo hago como un ejercicio. Está alojada en mí como un cuchillo y sin embargo estoy comenzando a olvidarla. Ya la imagen que de ella guardo en mi mente se está despostillando, hay pedacitos de pigmentos, escamas de hoja dorada que se están desprendiendo. ¿Algún día quedará vacío todo el lienzo?
La lectura de The Book of Evidence nos transmite una sensación de desesperanza porque en todo momento vemos a Montgomery apartado del mundo, confinado en su celda o dentro de sí mismo, imposibilitado o sencillamente incapaz de hallar una salida, inmerso en un pasado incomprensible que de ningún modo podría alterar porque ni siquiera cuenta con el consuelo de la imaginación. Aunque igualmente perturbado, Morden posee la facultad imaginativa para restaurar los detalles de sus recuerdos y recrearlos en el lienzo de la memoria: su propósito es evitar que el pasado se precipite al vacío.
El lienzo y la página en blanco son una especie de abismo, son espacios sin forma ni fondo que obligan al artista a crear algo que a un mismo tiempo se ciña y trascienda sus contornos físicos. Para Henry James los elementos de una obra de arte fluyen y se contienen a un mismo tiempo dentro de la unidad que los conforma. En su poema Ode on a Grecian Urn John Keats escribe:
¡Ática imagen! ¡Bella actitud, marmórea estirpe
de hombres y de doncellas cincelada,
con ramas de floresta y pisoteadas hierbas!
¡Tú, silenciosa forma, tu enigma nuestro pensar excede
como la Eternidad! ¡Oh fría Pastoral!
Cuando a nuestra generación destruya el tiempo
tú permanecerás, entre penas distintas
de las nuestras, amiga de los hombres, diciendo:
“La Belleza es verdad y la verdad Belleza”… Nada más
se sabe en esta Tierra y no más hace falta. 1
El modelo de Keats es una urna ática adornada con un grupo de hombres y mujeres que danzan en medio de los bosques bajo la música de flautas. Para el poeta inglés la forma física de esta pieza de mármol es la representación de la forma en el arte: una superficie que contiene y proyecta el movimiento en lo estático, la música en el silencio, la eternidad de un instante, una naturaleza de esplendor imperturbable. Ode on a Grecian Urn es una metáfora de la obra de arte, un canto a la forma. Es, sencillamente, lo que Banville ha denominado the thing itself: la escritura como un espacio donde memoria, imaginación y reflexión confluyen en la forma que el autor modela a través del estilo. En The Sea Banville perpetúa los recuerdos y las reflexiones de Morden a través de una serie de imágenes que combinan quietud y movimiento, escenas que trascienden el tiempo para alojarse en la memoria de su personaje; sonidos, colores, olores y sensaciones se condensan en una prosa que no cesa su búsqueda de palabras para penetrar la esencia de las cosas. La imaginación regenera los elementos, las atmósferas, los detalles de momentos y escenarios que tienen como trasfondo al mar, esa incomprensible manifestación de plenitud, de permanencia absoluta que también se circunscribe en un espacio físico. Tal es la forma de The Sea: la persistencia de los recuerdos que se suceden en la memoria como el vaivén de la marea, instantes eternos de una existencia terrible, inasible, hermosa.
En “Belleza, encanto y extrañeza: la ciencia como metáfora”, Banville refiere una de sus ideas más representativas sobre el arte:
La sensación de totalidad que proyecta la obra de arte no ha de encontrarse en ningún otro lugar de nuestras vidas. No podemos recordar nuestro nacimiento y no conoceremos nuestra muerte; en medio está el destartalado circo de nuestros quehaceres y nuestros días. Pero en un poema, una pintura o una sonata, se completa la curva. Este es el triunfo de la forma. Es un engaño, pero se trata de un engaño que deseamos y necesitamos.
Con The Sea Banville consigue transmitir al lector esa sensación de totalidad que en su opinión posee toda obra de arte. Sin embargo, el auténtico triunfo de la forma está en el conjunto de su obra, pues cada uno de sus libros persigue esa ilusión de plenitud que deseamos y necesitamos, y que únicamente el arte es capaz de generar. La búsqueda de Banville se concentra en esa frase aparentemente anodina: the thing itself: la forma de la belleza: la belleza de la forma. A final de cuentas toda obra de arte es felizmente inútil, y sin embargo, como proclama Keats, “La Belleza es verdad, la verdad es belleza: nada más se sabe en esta Tierra y no hace falta nada más”. Así es, solamente eso.~



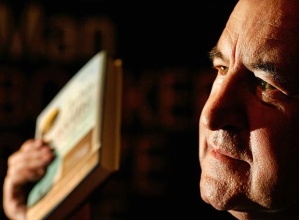




No hay comentarios:
Publicar un comentario