Mario Vargas Llosa, en 10 lecturas
De ‘La ciudad y los perros’ a ‘Le dedico mi silencio’, un repaso a las obras más destacadas del Premio Nobel de Literatura
La ciudad y los perros (1963)
Del cruce de la memoria de adolescencia en el colegio militar Leoncio Prado y de sus bulímicas lecturas (Sartre y Malraux y Faulkner y toda la lost generation), nació esta primera y rotunda novela, premio Biblioteca Breve en 1962, que fue la cabeza de puente del boom de la novela latinoamericana. Con voces y tiempos movedizos y un recurrente juego de duplicaciones, Vargas Llosa representa en el colegio Leoncio Prado tanto una maqueta de la sociedad peruana como una metáfora intemporal del darwinismo social, de la imposición de los fuertes sobre los débiles. La violencia, la vejación y el miedo espesan la atmósfera del internado militar donde los cadetes han creado su propio sistema de castas (jefes, perros y esclavos). La extraña muerte de de uno de ellos, El Esclavo, activa una cadena de revelaciones y ocultamientos que enfrenta a su amigo El Poeta con el supuesto asesino, El Jaguar, y desafía los códigos militares (impostura y omertà) que, no obstante, acaban prevaleciendo.
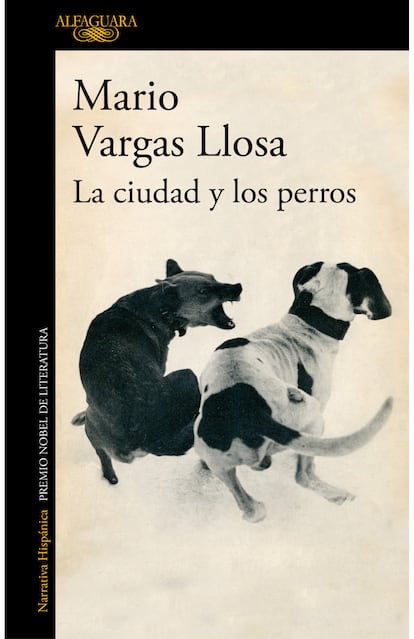
La casa verde (1966)
Novela magistral y laberíntica construida con precisión de ingeniero mediante un audaz instrumental narrativo aprendido en buena medida de Faulkner. Escrita en París entre 1962 y 1965, es un tour de force en el que se entrecruzan cinco historias distintas, dos ubicadas en la ciudad de Piura y tres en la selva, donde se halla el burdel al que alude el título. En este recital de argucias narrativas, una serie de ecos y recurrencias, de datos ambiguos y escamoteados, permiten que las cinco tramas, mientras se alternan y trenzan, fluyan hacia su convergencia en una unidad superior donde la barbarie (o las fuerzas primitivas) triunfan sobre la civilización. En el abigarramiento de personajes e historias, descuellan la prostituta Selvática y Lituma (al que el autor recuperará en Lituma en los Andes, en 1980), pero también el espíritu insurgente del líder indígena Jum, que se alza contra las atrocidades de los caucheros, o el relato aventurero de un contrabandista japonés que viaja hacia su propio final en una leprosería. Una obra portentosa cuya génesis contó Vargas Llosa en Historia secreta de una novela (1971).
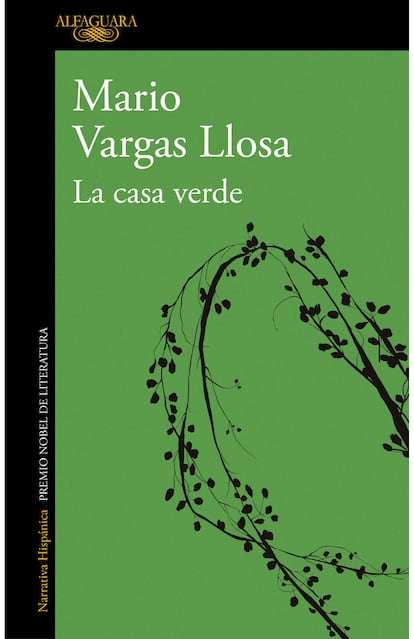
Conversación en La Catedral(1969)
Otra obra maestra, modelo de ejecución impecable y de conciliación entre el testimonio crítico de una sociedad lacerada, la del Perú bajo la dictadura de Manuel A. Odría (1948-1956), y la aplicación deslumbrante del utillaje técnico de la novela moderna. A través de una conversación de cuatro horas en el bar «La Catedral», Zavalita —periodista que carga a partes iguales con el desencanto y la frustración— y Ambrosio —ex chófer de su padre y ahora al servicio del cruel Cayo Bermúdez, pieza clave del engranaje de la dictadura—, Vargas Llosa hace una minuciosa anatomía de la putrefacciónmoral que se ha propagado por todo el cuerpo social peruano. La multiplicidad de historias, desde lo melodramático a lo épico, junto con la polifonía llevada a su máxima expresión, conectan la esfera pública con la privada y ponen en evidencia cómo cunde el envilecimiento generalizado bajo cualquier régimen dictatorial, una degradación moral que incluye a quienes, por miedo o cálculo, se refugian en la inhibición o la mediocridad acomodaticia. Una novela impresionante.
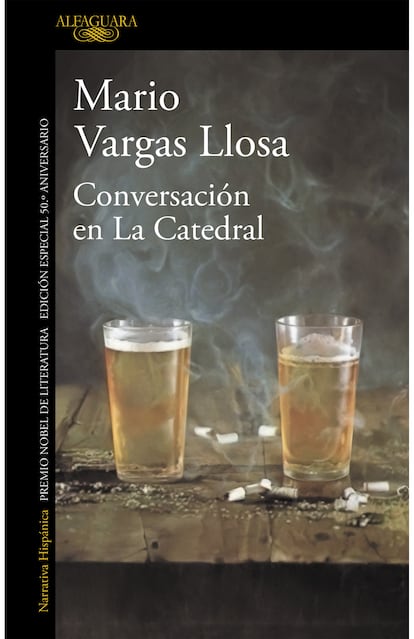
La orgía perpetua (1975)
Análisis sagacísimo de Madame Bovary, del taller de Flaubert y, por encima de eso, una declaración fervorosa de una vocación literaria «exclusiva y excluyente». Si Conversación… había sido una tentativa lograda de novela total, la ambición de totalidad se aplica ahora a la crítica. Vargas parte de la lectura de los 13 tomos de la correspondencia de Flaubert (comprados con el dinero que le reportó La ciudad y los perros) para sumergirse en los secretos y paradojas de la escritura del francés. La admirativa relación de las cualidades de esta se torna una confesión de la propia poética: el realismo antes que la tentación de lo fantástico o lo maravilloso (pese a que Historia de un deicidio —su tesis doctoral— fuera un análisis pormenorizado de Cien años de soledad); la obsesiva minuciosidad en la estructura, los procedimientos y el estilo; la adecuación entre el asunto narrado y el tratamiento formal; el rechazo de la improvisación o la fe en la genialidad; la habilidad inusitada para narrar la multitud; el aprecio por la acción melodramática o, en fin, el anclaje soterrado de la novela en la experiencia vital del escritor.
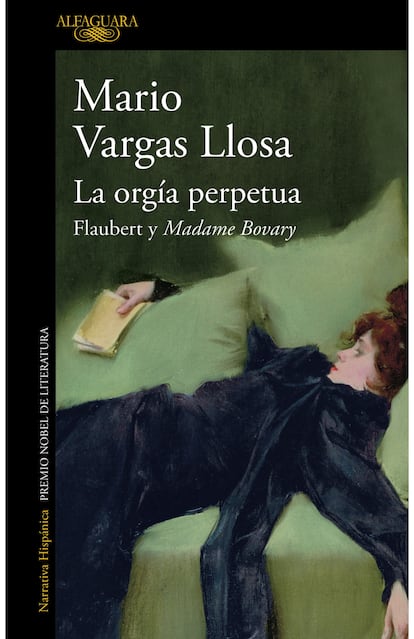
La tía Julia y el escribidor (1977)
La conexión entre novela y autobiografía (la autoficción, si se quiere) tiene aquí un ejemplo temprano y nada trivial. El joven protagonista, Marito o Varguitas, que aspira a ser escritor, trabaja en una emisora de radio donde conoce al escribidor de folletines radiofónicos Pedro Camacho, cuyas fabulaciones disparatadas vamos leyendo. Junto al careo irónico entre la alta literatura y el culebrón popular, Vargas narra los pormenores de su matrimonio en 1955 con su tía política Julia Urquidi, a la que dedica el libro. Aunque la estructura y las estrategias narrativas se alejan aquí de su complejidad habitual, la novela aborda con humor dos de los «demonios» del escritor: la persecución de la excelencia literaria y la vida amorosa, pero sobre todo plantea la imposibilidad de ser fiel a lo real cuando se intenta trasvasar a la ficción novelesca.
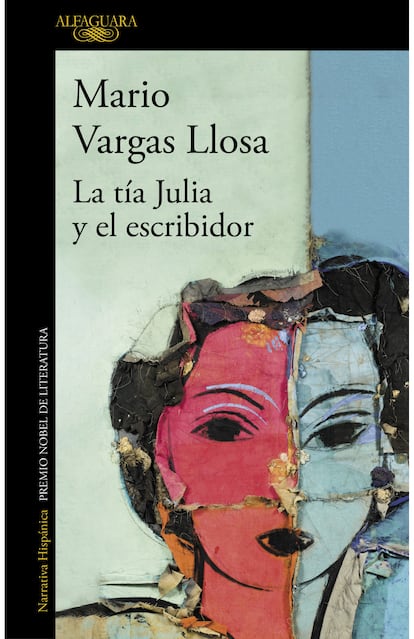
La guerra del fin del mundo(1981)
Reconstrucción de proporciones tolstoianas de la guerra de Canudos en 1897 en la que la joven república de Brasil, desafiada por una rebelión religiosa encabezada por un mesías de medio pelo, Antonio Conselheiro, aplastó a los insurrectos de forma cruenta. La ignorancia y la pobreza de la población nativa del nordeste del país, fácil pasto para el fanatismo, desafían el proyecto modernizador del Estado y la respuesta que provocan en políticos e intelectuales pone en cuestión la función y las motivaciones de unos y otros. Vargas Llosa moviliza nuevamente una legión de personajes de todos los grupos sociales, con singular atención a los desdichados seguidores del Consejero, y los retrata con una vívida inmediatez. Entre ellos, se agarra a la memoria el periodista miope, trasunto de Euclides da Cunha, autor de la novela Os Sertoes (1902), de la que La guerra del fin de mundo constituye una suntuosa reescritura. Él es el embajador de Vargas en ese mundo desquiciado.
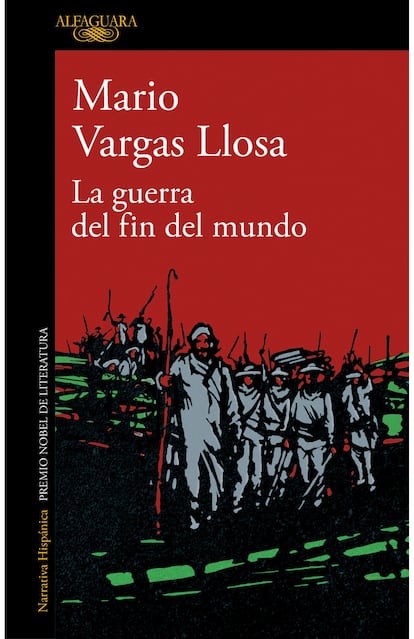
Historia de Mayta (1984)
Está por redescubrir el valor de esta novela sobre la suerte de la juventud revolucionaria latinoamericana —de la que formó parte el autor—, contada aquí como un reportaje de investigación sobre Alejandro Mayta por un narrador que es un trasunto del propio Vargas Llosa. Tiempos y espacios oscilan desde el presente en el que se entrevista a los testigos supervivientes (los años setenta en un Perú aplastado por la miseria y la corrupción) hasta los días en que Mayta hacía su noviciado como futuro guerrillero (años cincuenta). Pero su figura se mantiene inaccesible, como una enigmática encarnación del idealismo de izquierdas que creyó poder transformar la realidad mediante el sacrificio y las armas. Frente a Mayta, el narrador se hace visible, con sus dudas y métodos, para asumir metaficcionalmente que el único camino para alcanzar la verdad de Mayta es inventarla: «mentir con conocimiento de causa», como dice.
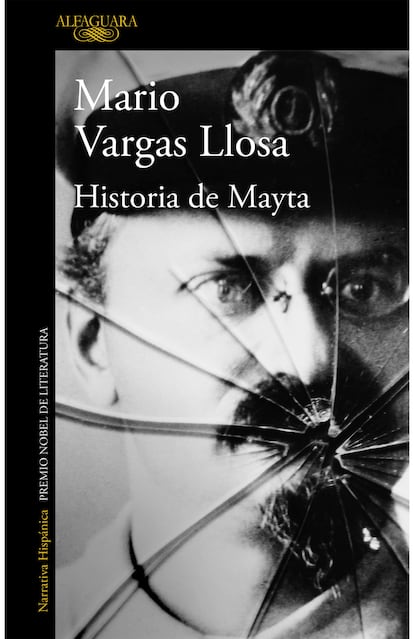
La verdad de las mentiras (1990 y 2002)
Deslumbrantes lecciones sobre medio siglo de novela moderna, desde Thomas Mann y James Joyce hasta Saul Bellow y Ernest Hemingway pasando por muchos de los nombres capitales: Woolf. Scott Fitzsgerald, Hesse, Faulkner, Huxley, Miller, Canetti, Greene, Camus, Moravia, Steinbeck, Frisch, Nabokov, Pasternak, Lampedusa, Grass, Kawabata, Lessing, Solzhenitsin y Böll. Siendo lecturas extraordinarias, es el ensayo inicial —que da título al libro— la pieza fundamental: una prístina defensa la necesidad de la ficción, en la que los seres humanos encontramos cifradas las verdades más profundas y escurridizas, las que escapan a la ciencia, la historia y el periodismo. La ficción es un simulacro que dota de orden y sentido el tumultuoso caos de la vida y que, con ello, compensa de la precariedad e insuficiencia de la vida cotidiana. En ese simulacro compensatorio, los lectores descubrimos una verdad esencial, honda e indefinible que ensancha y enriquece la existencia.
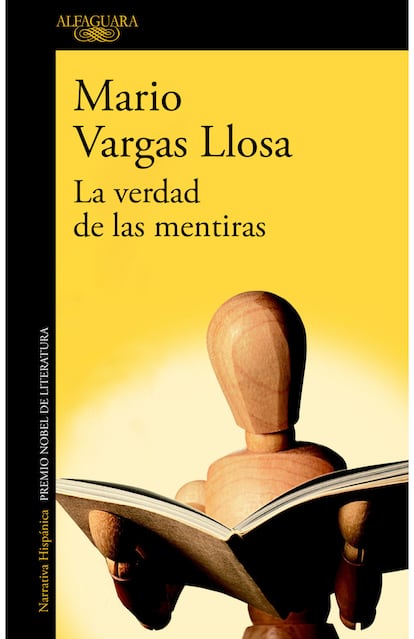
La fiesta del chivo (2000)
Con esta novela sobre la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, Vargas Llosa regresó a la recreación arquitectónica de la Historia y a la ideación de psicologías complejas, pero sobre todo a la denuncia de la abyección profunda y contaminante que engendra todo poder tiránico. El lento desfile de individuos execrables forma una galería del terror: la de la teratología moral creada por el delirio del poder político irrestricto. Frente a ellos, los jóvenes ilusos que urden una conspiración contra el dictador representan el idealismo revolucionario abocado a la autodestrucción. La movilidad temporal y focal del relato, el vaivén de lo privado a lo político, la rotunda veracidad de las voces y psicologías coadyuvan a producir una imagen demoledora de cualquier régimen autoritario. No importa que la novela se base en hechos reales, porque Trujillo podría haberse llamado Juan Vicente Gómez, Stroessner, Perón o Castro.
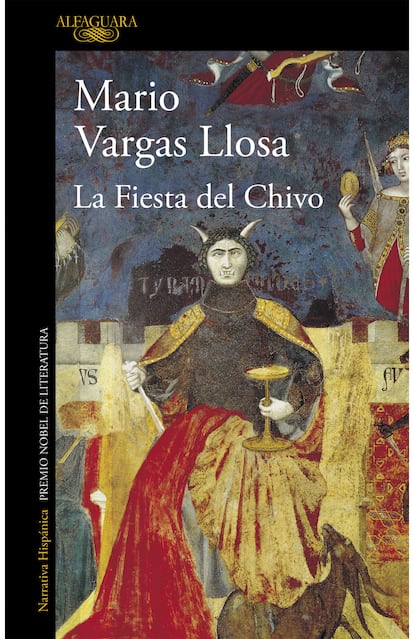
Le dedico mi silencio (2023)
Vargas Llosa se despide de la novela con esta hermosa celebración de la música popular peruana que es, a la vez, una irónica burla del utopismo nacionalista. Quien lo encarna es un folclorista triste y desmedrado, Toño Azpilcueta, aferrado a la idea ingenua de que la música criolla es la argamasa que permite superar las diferencias étnicas y de clase en Perú: la huachafería (una efusividad sensiblera ajena al uso de la razón) es el sentimiento que unifica la patria. El ensayo donde Azpilcueta expone su tesis se incrustaen el relato de su cotidianidad miserable, a la que apenas llega el eco del terrorismo de Sendero Luminoso, en un contraste brusco entre el ideal y lo real, entre lo que creemos y queremos que sea la realidad y su semblante hosco y desconsolador. Y, sin embargo, la novela logra que permanezcan en el aire, por encima de la derrota, los ritmos de los huainos, los valsecitos y las marineras.
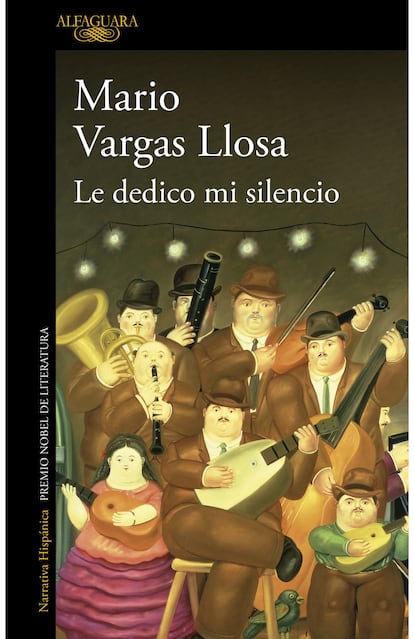


No hay comentarios:
Publicar un comentario