
Búsquese otro nombre
A veces crees que tus desgracias empiezan tan atrás, que te cambias de nombre en un intento desesperado por sortear la adversidad, como el día que Philippus Theophrastus Bombast von Hohenheim previó que haría mejor carrera como Paracelso. En la vida conviene saber cuándo tu nombre se vuelve una losa, para deshacerte de él, como si fuese el calzoncillo de ayer. Bastantes obstáculos encuentras hasta que te llega la muerte, como para tener que remontar también tu nombre y apellidos. En último término, un nombre tiene que ser un salvoconducto, una llave maestra, una versión mejorada, a poder ser, de ti mismo, y no una mera señal para que te des la vuelta cuando te llaman.
Nada es sagrado. Ni siquiera esos apellidos que te legan tus padres, y que a su vez reciben de la generación anterior, y esta de la pasada, etcétera. Francisco Casavella admitió en su día que si quería ser escritor, y darse a conocer, no podía seguir llamándose Francisco García Hortelano, como si nada. No bastaba con escribir bien. Además, había que llamarse bien. García Hortelano, después de todo, ya había uno, bebía más y mejor que Casavella, y era autor de esa maravilla titulada El gran momento de Mary Tribune. Aceptada esta circunstancia, y asimilada la nueva identidad, Casavella firmó El día del Watusi, no menos maravilla.
Hace 20 años, en el instituto, compartía mesa con un compañero simpático, inteligente, interesado en la música new age. Tenía talento, y menos ganas de seguir estudiando que yo. Solo le interesaba la música. Al menos le interesaba algo. Quería ser una estrella. Cuando consiguió grabar una maqueta, metió la casete en un sobre amarillo, escribió Baldomero Afonso Dapena en el remite, y se lo envió a Ramón Trecet, que tenía un programa en Radio Nacional que daba bola a la clase de música que hacía mi colega. Mes y medio después, Baldomero recibió una carta escrita de puño y letra por Trecet. Era breve: «Su trabajo resulta muy interesante. Tiene posibilidades. Pero hágase un favor, amigo: búsquese otro nombre».
No es suficiente con tener talento. Si me apuran, ni siquiera precisas talento, como el día que en representación de España Chiquilicuatre hizo el papel más digno, en años, que se recuerda en Eurovisión. No cantaba una mierda, pero tenía nombre, coño. Si tienes talento, mejor para ti. Claro. Pero necesitas un nombre para proyectarlo, y que fluya. Eso lo advirtió enseguida José Ángel Ezcurra, fundador de la revista Triunfo, el día que escuchó cantar una saeta en la Semana Santa de 1941 a María Antonia Abad Fernández. Allí había talento y precocidad, pero aquella chica no podía aspirar a nada llamándose así. Búscate otro nombre, Antonia, le recomendaron sus padrinos. Algo más contundente, con lo que pudiese presentarse en Hollywood, como hizo Sofía Loren, antes Sofía Scicolone. Y así nació Sara Montiel. Nada nuevo bajo el sol. Hasta John Wayne se llamaba Marion Morrison. Por no hablar de Massiel, que si alguien no lo recuerda, se llama María Félix de los Ángeles Santamaría.
Cualquiera sabe, a poco que se deja asesorar, que a menudo el triunfo depende de insignificancias, intangibles, como un cambio de nombre en el minuto oportuno. Javier Tomeo contaba que en los inicios de su carrera literaria, escribiendo novelas de quiosco, «te pagaban de 10 a 25 pesetas y firmabas con nombre extranjero, porque si no, en este país, no te compraban». Te convenía parecer norteamericano, y a poder ser, pistolero y dueño de un caballo negro. Tal vez por eso Tomeo se hizo llamar durante una época Frantz Keller.
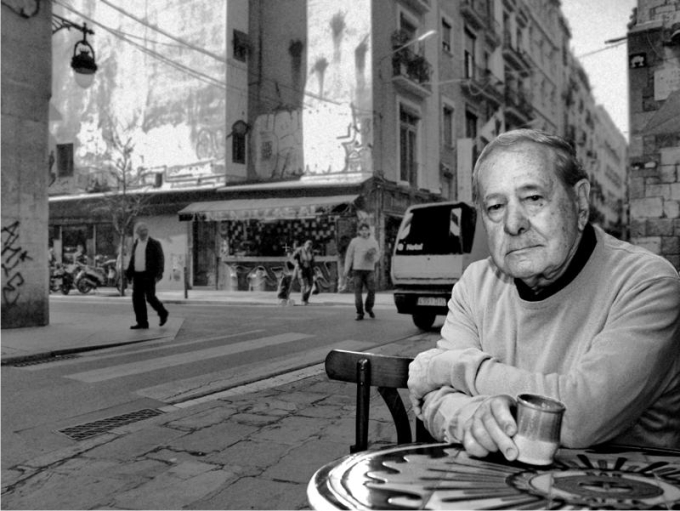
La literatura pulp, que en España halló su esplendor en los años 50, favoreció la popularidad de obras sencillas, de estilo directo, baratas, pero sobre todo de seudónimos que se grabaron en la memoria colectiva. Ninguna de las miles de obras que se vendían pasó a la historia, pero cualquiera sabe de qué hablamos cuando hablamos de Silver Kane, Curtis Garland, Keith Luguer, George H. White o Alf Regaldie. Francisco González Ledesma evoca en Historia de mis calles la noche que escribió por primera vez ese nombre: Silver Kane. «El ambiente de madrugada, en el comedor de casa, era el de una luz que apenas me permitía ver (…) Estaba escribiendo una novela policíaca para Bruguera y ganar algún dinero, y para el nombre del protagonista elegí Silver Kane, porque era fácil de recordar y sonaba bien». Ahí empezó una carrera meteórica. Bajo aquel seudónimo González Ledesma escribía una novela a la semana. Cuando escribía bajo su nombre verdadero, necesitaba meses. Silver Kane le proporcionaban un estilo y una rapidez específicos, en el mismo sentido que, con un mero cambio de ropa, Clark Kent adquiría poderes de superhombre. En una ocasión Ledesma le confesó a Sánchez Dragó que, durante un apagón que se prolongó varias horas, como era habitual en la Barcelona de los 50, se vio obligado a subirse al tejado para acabar una novela a la luz de la luna y cumplir a la mañana siguiente con el plazo de entrega. Silver Kane era, sobre todo, una velocidad.
El nombre tiene que entrar, en cierto modo, por los ojos. Eso no es algo que puedas conseguir, por ejemplo, llamándote María del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Fitz-James Stuart y de Silva Falcó y Gurtubay. Pero te buscas algo más corto y directo, como Duquesa de Alba, y funciona. En caso contrario, es mejor no llamarse, como ese personaje cáustico de Cotton Club, que le cubre las espaldas a Dutch Schultz. «¿A ti cómo te llaman?», le preguntan en un momento dado. «A mí nadie me llama», responde secamente. «¿Ni siquiera tu madre?», insiste su interlocutor. «Yo no tengo madre —cierra la cuestión el gánster—. Me encontraron en un cubo de basura».

Bajo el cambio de nombre subyace una teoría, más o menos optimista, según la cual quizá no esté todo perdido. Si tu vida se desmorona, si nada en lo que creías, de pronto, es sólido, todavía puedes buscarte un nombre nuevo, y empezar desde cero, con nuevas creencias. Después de todo, también los calzoncillos limpios se compran. Norma Jean, como es sabido, trabajaba en la fábrica de munición Radio Plane cuando alguien le propuso hacerle unas fotos. Una cosa llevó a la otra, y poco después la chica se divorciaba de su primer marido y hacía su primer casting. Un ejecutivo de la Twentieth Century Fox la contrató como extra, al tiempo que le propuso un cambio de nombre. Empezó a llamarse Marilyn Monroe. No hay mal que por bien no venga, y años después, una banda de música compuesta por evangelistas de un suburbio de Atlanta, halló abandonado el pasado de Marilyn, como si en cierto sentido fuese una prenda de ropa interior usada, y se apropió de Norma Jean. Desde entonces hacen carrera en el metalcore y ya han grabado cinco discos.
No siempre el nombre es el principio de algo nuevo. Hay casos excepcionales en los que un cambio de nombre es el último paso. Manuel Fernández Chica nació en Tánger (1954). Persiguiendo el sueño de ser artista, y de paso mujer, se fue a Barcelona. Primero se sometió a un tratamiento de estrógenos, y años después a una vaginoplastia, para adecuarse del todo al sexo femenino. Solo entonces se convirtió en Bibiana Fernández, actriz, cantante, presentadora de televisión y toda una señora.
Huir como lo hizo Bibiana, antes Manolo, y cambiarte de nombre, es un tema clásico en la literatura universal. Está tratado en infinidad de obras, como las de George Simenon o Dashiell Hammet, por citar solo dos ejemplos conocidos. Incluso es común cambiarte de nombre una segunda vez y regresar al lugar del que habías huido. A menudo sucede que huir, y dotarte de una identidad nueva, no te salva de tu destino. En la primera temporada de Los Soprano, cuando Tony acompaña a su hija a elegir universidad, el personaje interpretado por Gandolfini se encuentra, por casualidad, con un viejo amigo. Se trata de Fabian Petrulio, al que le había perdido la pista diez años atrás. En ese tiempo las cosas han cambiado tanto, que Petrulio se llama ahora Frederick Peters y es un ciudadano modélico. Antes era un gánster como podía serlo Tony, vendía caballo, lo detuvieron, cambió de bando, se metió en un programa de protección de testigos, se cambió de nombre, lo echaron del programa. «Desde entonces —le explica Tony a su sobrino por teléfono, para darle cuenta del reencuentro— se dedica a ir por las universidades dando conferencias y cobrando una pasta por contar lo tremendamente mafioso que era antes». Nada de eso le salva de su destino fatal cuando se cruza con Tony Soprano, obligado a hacer con él lo que se hace con los soplones que, colocados contra la pared, se alían con los federales.

Nunca se sabe cuánta fortuna debe un individuo a un buen cambio de nombre. ¿Hubiese triunfado Tina Turner como Anna Mar Bullock? ¿Y Woody Allen como Allen Konigsberg? ¿Y Demi Moore como Demetria Gene Guynes? ¿Y Rocío Dúrcal como María de los Ángeles de las Heras? ¿Y George Sand como Amandine Lucie Aurore Dupin? ¿Y Pablo Neruda como Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basualto? ¿Y Bob Dylan como Robert Zimmerman? ¿Y Stendhal como Marie Henri Beyle? ¿Y John Balan como Manuel Outeda? ¿Y Camarón de la Isla como José Monge? Nunca se sabe a ciencia cierta, no. Pero bah, qué coño importa. A Charles Chaplin le fue bien siendo siempre Charles Chaplin, y Classus Clay siguió golpeando como una bestia salvaje cuando pasó a llamarse Muhammad Ali.
En todo caso, un buen cambio de nombre enriquece cualquier leyenda. Incuso absurdamente, como ocurrió con Bustos Domecq. En su día, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, escribiendo algunos relatos a cuatro manos, se dotaron de un nuevo nombre que los convirtiese en una sola persona. Así nació Bustos Domecq. Misteriosamente, como relata Umberto Eco en Los límites de la interpretación, en 1921 Picasso afirma haber pintado un retrato de Bustos Domecq. Fernando Pessoa asegura que ha visto el retrato y lo pondera como la mejor obra jamás pintada por Picasso. Los críticos persiguen el retrato, pero su autor dice que lo han robado. En 1945, Dalí sostiene que lo ha descubierto en Perpiñán. Picasso reconoce el retrato como obra suya, y se vende al MOMA de Nueva York como “Pablo Picasso, Retrato de Bustos Domecq, 1921”. Pero llega 1950 y Borges escribe El Omega de Pablo, donde sostiene que Picasso y Pessoa mentían porque nadie en 1921 pintó un retrató de Bustos Domecq. Porque ningún Bustos Domecq podía ser retratado en ese año, ya que ese personaje lo inventaron Borges y Bioy Casares en los años 40. El autor de Ficciones sostiene que Picasso pintó el retrato en 1945 y lo fechó falsamente en 1921. Después de eso, continúa, Dalí robó el retrato y lo falsificó impecablemente, destruyendo el original a continuación. Pero entonces llegó el año 1986, y se encontró un texto inédito de Raymond Queneau, donde se dice que Bustos Domecq existió realmente, solo que su verdadero nombre era Schmidt. Alice B. Toklas, en 1921, se lo presentó maliciosamente a Braque como Domecq, y Braque lo retrató bajo ese nombre de buena fe, imitando el estilo de Picasso, de mala fe. Domecq-Schmidt murió durante el bombardeo de Dresde y todos sus documentos de identidad quedaron destruidos. Dalí descubrió realmente el retrato en 1945 y lo copió. Más tarde destruyó el original, recuerda Eco. Una semana después, Picasso hizo una copia de la copia de Dalí; luego la copia de Dalí fue destruida. El retrato vendido al MOMA es un cuadro falso pintado por Picasso que imita una falsificación pintada por Dalí que imita una falsificación pintada por Braque. Cuando te buscas un nuevo nombre pueden suceder cosas así. Ten cuidado.


No hay comentarios:
Publicar un comentario